Todos conocemos a Julio Verne como el padre de la literatura de anticipación. El hombre de la imaginación prodigiosa, el creador de portentos técnicos que luego otros llevarían a cabo. Y con justa razón lo recordamos así, porque en sus novelas nos llevó de viaje hacia todos los confines que la naturaleza permitía imaginar: lo mismo los hielos árticos que las profundidades del mar que el centro de la Tierra que el espacio exterior. Verne intentó alcanzar todas las fronteras.
Sin embargo, el Verne más famoso no es el único Julio Verne. Hay un Verne político, que incluso fue elegido autoridad local. Un Julio Verne aventurero, pero alejado de la fantasía y la anticipación científica. Incluso un Verne ocasionalmente detectivesco. Sin embargo, dentro de su prolífica obra, pocas veces se puede ver a un Julio Verne humorista, un novelista juguetón. Si bien el humor juega un papel en muchas novelas de Verne, desde La vuelta al mundo en 80 días hasta los excéntricos Ned Land y Consejo de las Veinte mil leguas de viaje submarino. Sin embargo, que el humor sea la nota predominante es una excepción en la obra de Julio Verne.
Y esa excepción se llama Escuela de Robinsones. Una especie de parodia de Robinson Crusoe, con un expeditivo joven estadounidense, sobrino de un millonario, quien siempre deseó viajar. Su tío le concede el deseo, pero su barco se hundirá en una horrible tormenta, y Godfrey, nuestro héroe, deberá enfrentar la dura vida de los náufragos.
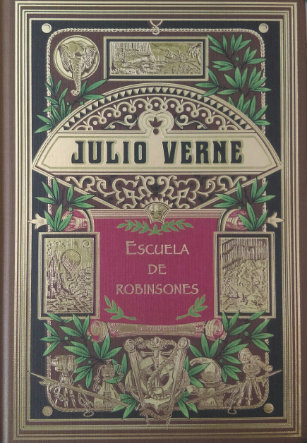
Y, para complicar las cosas, su única compañía en la isla desierta a la que ha arribado es su profesor de danza y buenos modales, el señor T. Artelett, también llamado Tartelett. Un hombre bondadoso e inútil, óptimo para enseñar a bailar en salones de sociedad, pero completamente incapaz de enfrentar las dificultades de la vida práctica. El buen profesor Tartelett ni siquiera quería acompañar a su discípulo en el viaje, pero se vio presionado por el acaudalado hombre de negocios, y ahora debe recolectar conchas y huevos para sobrevivir en vez de disfrutar de su delicioso café de la mañana.
La isla, por otra parte, parece totalmente deshabitada, y solamente poblada por aves y pequeños animales… al principio. Luego irán apareciendo misteriosas humaredas en distintos lugares de la isla, una extraña tribu de polinesios con todos los rasgos de los nativos de África, y por supuesto, un Viernes, que aquí se llama Carefinotu. Carefinotu es todo voluntad, e incluso intentará aprender a danzar bajo las órdenes del profesor Tartelett, quien no pierde oportunidad para civilizar su entorno (con resultados ridículos), así como de quejarse amargamente de la tonta manía de algunos de viajar por el mundo, o de las tristes comodidades que tienen que soportar, como si fueran náufragos en vez de ciudadanos de categoría.
No obstante, un Robinson no puede ser tal sin enfrentar graves peligros. Y en la isla aparentemente plácida de pronto aparecerán las fieras más peligrosas, como si de pronto hubieran sido paridas por una caverna secreta. Es ahí donde Godfrey, con la estimable ayuda del salvaje Carefinotu y la absolutamente inútil participación del maestro de danza, deben extremar recursos para sobrevivir, no sólo procurándose el pan de cada día, sino también escapando al ataque de leones, hienas, cocodrilos y otros animales jamás vistos en la miríada de islas polinesias.
En el peor momento, cuando todo parece perdido llegará la salvación menos esperada. Y la parodia llegará a su fin: con un humor amable y levemente burlón, se levantará el velo de la farsa y sabremos todo lo que se ha venido cocinando desde el principio de la historia. Julio Verne, con un humor amable y juguetón, se ha reído del mito de Robinson Crusoe, del espíritu yanqui, todo empuje y acción, de los herederos de fortunas, de nuestro refinamiento y erudición, y de los incautos, que en este caso también somos los lectores, quienes terminamos agradeciendo a Julio Verne que haya querido tomarnos el pelo a nosotros también.
Te invitamos a leer otras reseñas de libros y artículos de Carlos Basualdo Gómez.





