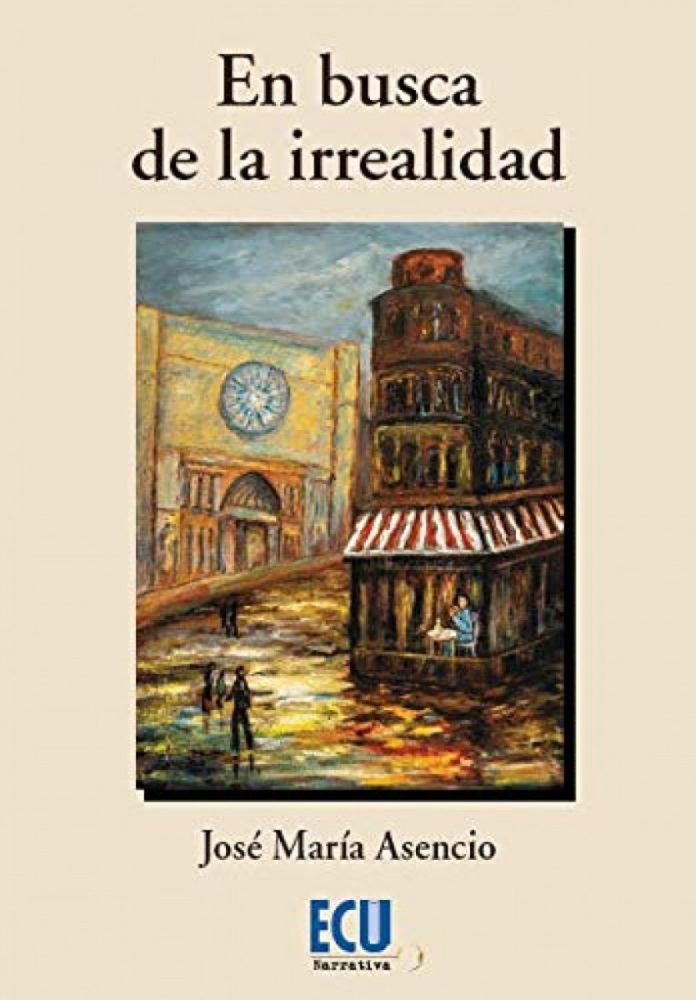En busca de la irrealidad porque «mis ojos son míos y verán lo lo que quieran ver», una reseña de José Ramón Vera Machín.
Recuerdo que el sacerdote que me daba latín en el instituto, al llegar el momento de traducir el término res-rei, siempre nos decía de manera tajante: “Recuerden: res-reies todo, todo, menos cosa”. Lo explicaba diciendo que, si bien se traduce normalmente por “cosa”, y esa es efectivamente su primera acepción, en puridad había que evitar en lo posible la misma y traducirlo como “asunto”, hecho”, etc. Remataba su explicación contándonos que en una traducción a la que se enfrentaba apareció la expresión res publica y, si bien todos los compañeros la tradujeron, no incorrectamente, como “la cosa pública”, él, sabedor de la matización que le habían enseñado, la tradujo como “el asunto público”, recibiendo por ello la máxima calificación.
Se preguntará el lector por qué cuento esto. Pues lo traigo a colación porque el libro En busca de la irrealidad, de José María Asencio Gallego (magistrado, doctor en Derecho, profesor en varias universidades y muchos más méritos que mi envidia un poco insana me impide seguir enumerando), se ha calificado por todos los que me han precedido en el honor de presentarlo o comentarlo, como una “novela peculiar”, como una “novela rayando el ensayo filosófico” e incluso (tesis a la que más se adscribe el propio autor) de “novela musical”, pero nadie ha defendido, como defiendo yo aquí, que En busca de la realidad, como ese res-rei del latín, es todo, todo, menos una novela, y de ahí para mí la gran valía de este libro y el hecho de que, por tanto, el término más propio para referirse al mismo sea el de obra. Cuando le preguntaron al sacerdote, poeta, filósofo y teólogo Hugo Mujica cómo quería que le llamaran, contestó con esa musicalidad tan característica del argentino: “Llámenme padre, no hay término más abarcante”. De ahí que no voy a llamar novela a este libro, sino obra, porque igualmente en este caso no hay término más abarcante para el mismo.
Esta obra es un compendio muy bien armonizado de muchos géneros literarios: es un cuaderno de apuntes, por todas las múltiples ideas que expone; es un ensayo filosófico, por la gran profundidad de muchas de esas ideas; es cuento, por las pequeñas historias que nos encontramos entremezcladas; está presente el teatro, porque hay diálogos y monólogos de un gran dramatismo, casi shakespeariano, y por supuesto es poesía porque no pocas descripciones e ideas están impregnadas de un gran lirismo. Pero el ensayo artístico es el género que más sobresale y el más presente en toda la obra. No me acuerdo qué autor decía que a él le daba igual que un libro fuera extenso o corto, que le hablara de una epopeya o del vuelo de una mosca, ahora bien, decía textualmente: “Si yo cojo un libro, lo abro, empiezo a leerlo, y lo que leo no me suena a música, entonces lo cierro”. Y esto es en su mayoría esta obra: un inmenso y fascinante tratado de música. En ella hay un recorrido tanto por la música popular hispanoamericana, como por los grandes intérpretes de la música europea de la segunda mitad del siglo XX, especialmente los franceses, así como, evidentemente, por la más excelsa música clásica. En un momento de la obra, uno de los personajes dice:
“Amigos, hago memoria y no recuerdo minuto alguno que no haya estado acompañado de una canción. He llorado con Jacques Brel, he reído con Boris Vian, he luchado con Moustaki y me he enamorado con Edith Piaf. Gainsbourg me hizo entender lo ininteligible. Brassens, cruzar cien veces el Pont des Arts y volver atrás otras cien en un juego interminable. Aznavour, cerrar los ojos en el Place du Tertre, volverlos a abrir y acabar por cerrarlos para siempre. Y Francoise Hardy, aahhh… Francoise Hardy me hizo querer a Francoise Hardy”.
Aparte de ello, el séptimo arte no podía faltar. Veo clara la influencia de La mujer del cuadro de Fritz Lang y sobre todo la de Midnight in Paris de Woody Allen, por ese recorrido de ensoñaciones que hace Manuel por el barrio de El Raval. También en el nombre de Ilsa, otro de sus personajes, he querido ver a la Ilsa Lund de Casablanca, y además en esta obra, como en las películas de Humphrey Bogart y de Robert Mitchum, se fuma y se bebe mucho.
Necesariamente se escribe bien cuando se tienen las correctas influencias literarias, y José María Asencio, sin duda, las tiene. Ante todo, es muy Pessoa porque, aparte de su alter ego, o sea, de Manuel, utiliza muchos personajes del modo en que el escritor portugués utilizaba sus heterónimos Ricardo Reig, Álvaro de Campos, etc.
Así, entre otros heterónimos de José María Asencio, nos encontramos a Pablo, obsesionado por la belleza, el, desde mi punto de vista, más José María Asencio, después de Manuel; a David, un melómano, un amante de cualquier tipo de música; a Coba, el aspirante a la sabiduría y a la serenidad: “Manuel-dice Coba- Lo intrascendente. El secreto está en lo intrascendente, aprende a valorar lo vacío, lo superficial, lo que no importa, porque solo así podrás captar su atención: sólo así podrás construir dos universos y saltar de uno a otro con absoluta libertad. Si todo fuera bello, no sabríamos lo que es la fealdad y, por tanto, no existiría la belleza. Si todo fuera un sueño, en realidad nada lo sería porque tú seguirías dormido y nunca habría un despertar al que culpar”; o a Lena, mujer igualmente amante de la música y gran polemista. Y digo bien al afirmar que Lena es también José María, recordando la anécdota que contó una vez el escritor Ramiro Mayo sobre Flaubert. Al parecer, cuando le preguntaron una vez al genial escritor francés en qué persona, real o ficticia, se había basado para crear el personaje de madame Bovary, Flaubert, sorprendiendo a todos los presentes, y hablando totalmente en serio, contestó: “Madame Bovary soy yo”.
También es muy Proust por la minuciosidad y la sensualidad en todas sus descripciones. Es muy Proust porque lo mismo que el escritor francés tenía su famosa magdalena, Manuel tiene su café especial para hacer en su exquisita “cafetera italiana”, café que en la lectura de la obra confieso que llegué a oler, como igualmente, cuando habla de la copa de vermut, alcancé a verle a la misma su aceituna dentro.
Es, por supuesto, Oscar Wilde, porque la obsesión de Manuel con el cuadro de Martina, identificándose casi enfermizamente con su imagen, es muy Retrato de Dorian Gray y por los golpes de humor culto que hay salpicados por toda la obra, muy típicos del escritor irlandés y del humor británico en general. Además, hay una anécdota de Oscar Wilde que, mutatis mutandis, viene al caso, y es la siguiente. Parece ser que Oscar Wilde se estaba examinando una vez de griego, y empezó delante del tribunal a traducir de una manera perfecta y muy rápida. El tribunal, al ver que dominaba la materia, le invitó a dejarlo, pero Oscar Wilde siguió traduciendo sin hacer caso alguno, por lo que el presidente, ya un poco enojado, le volvió a decir que parara de traducir, a lo que Wilde contestó ilusionado: “Es que quiero saber cómo termina”.
Afirmo que viene más o menos al caso porque hay un momento en que Manuel, que está ideando una novela con una gran ilusión, cuyo personaje principal es Jacinto, tiene que salir como sea a la calle porque “tiene que buscarle una casa a Jacinto”, detalle éste que comporta a las claras la identificación ilusionante y absoluta de Manuel, esto es, de José María Asencio, con el acto creador.
Y, por supuesto, tenía que ser así, es muy Cervantes, muy Quijote, y no sólo porque lo mismo que el Caballero de la Triste Figura tenía a su Dulcinea del Toboso Manuel tiene obviamente a su Martina, sino, lo que para mí es más importante, porque también apuesta por la locura frente a la cordura conformista que impera en la sociedad, lo que me recuerda esos maravillosos versos del poeta León Felipe: “Ya no hay locos, amigos / ya no hay locos. Se / murió aquel manchego, / aquel estrafalario / fantasma del desierto / y ni en España hay / locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible /monstruosamente / cuerdo”. Y eso es efectivamente lo que le ocurre a Manuel en esta obra, y una de las cosas que más cautiva de la misma, es decir, que se niega a ser una persona terrible, monstruosamente cuerda.
Todo escritor, al leer una gran obra literaria, siempre envidia, y además con una envidia muy insana, alguna frase, párrafo o pasaje que, por los motivos que sea, le ha impactado. Por poner un ejemplo muy conocido, cuando yo leí Cien años de soledad de García Márquez, me impactó sobremanera esta pequeña reflexión que aparece justo en la primera página hablando de Macondo, el territorio mítico del Nobel colombiano: “El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”.
Dicen que cuando la selección alemana de fútbol se lleva la mano al corazón y empieza a escuchar su himno, ya Alemania empieza ganando uno a cero. Haciendo un parangón con En busca de la irrealidad, para mí ese momento brillante, esa reflexión única en la que José María Asencio va ganando ya por goleada, la encontramos cuando Manuel afirma: “A decir verdad, no concibo una casa sin terraza. Nunca entenderé eso de ganar metros al salón para quitárselos al viento”.
Deteniéndome un poco más en el personaje principal, en Manuel, me es obligado traer ahora la afirmación contundente y reveladora “mis ojos son míos, y verán lo que quieran ver”, pues esta sentencia de Manuel es la clave, la máxima sin la cual no se puede entender ni el personaje de Manuel ni la obra en su totalidad. Para mí la relevancia radica en que Manuel no sólo se limita a tener sueños, sino que experimenta ensoñaciones, esto es, “sueños autoprovocados”. Afirmaba categóricamente un obispo que “si algún día supiéramos a ciencia cierta que Jesucristo no resucitó, todo el cristianismo sería un engaño”. Con esta obra pasa un poco lo mismo, es decir, si se descubriera que En busca de la irrealidad es simplemente un sueño, o un conjunto de sueños, toda ella sería un engaño, pero la conclusión que se extrae indefectiblemente de su lectura es, sobre todo, una “voluntad de soñar”, y ahí está otro de sus grandes méritos.
Para mí la lentitud es la velocidad exacta que tiene que alcanzar la belleza. Me encanta ese elogio que hace Manuel de la lentitud cuando para él “no hay ninguna heroicidad en la premura, si acaso irreflexión e ignorancia”.
Pero el gran valor de Manuel es que no se mueve en un nihilismo ramplón o en un mero escepticismo, que sería la postura intelectualmente fácil, sino que apuesta por certezas, y precisamente la “belleza” es la gran certeza de Manuel, objetivo que compendia maravillosamente en la siguiente reflexión: “No os abandonéis a la virtud! ¡Combatidla como tiempo atrás hicieron los malditos! Y reflejad luego esa pugna en vuestra obra, en vuestra creación. ¡Amad! ¡Odiad! ¡Profanad! ¡Destruid! Alentad las bajas pasiones y convertíos en profetas de lo prohibido. Frecuentad la noche, las tabernas, los prostíbulos. Llegad a ser tan despreciables que jamás tengáis reposo en casa honrada. Y cuando llegue el día de ser juzgados…¡Mostradles todo aquello que habéis creado! Vuestras poesías, vuestros lienzos, vuestra música. Reveladles que todo fue erigido en la penumbra. Y seréis perdonados. Modigliani, Baudelaire…¡Dios les ha perdonado porque creaban belleza! Por eso escribo…, porque busco el perdón de Dios”.
Dado mi carácter melancólico y dubitativo, otra de las características que me apasionan de Manuel es ser el ejemplo paradigmático del flaneur, o sea, del paseante sin porqué, del paseante sin rumbo definido. Muy propio de los artistas representativos del malditismo a los que se alude en la obra: Baudelaire, Rimbaud, Modigliani…Al hilo de ello, recuerdo ir una vez a una conferencia de Antonio Gala en la que contaba que había un personaje, que representaba el ideal romántico, que estaba montando al galope y que, al pasar delante de alguien, ese alguien le preguntó hacia dónde iba, a lo que este personaje le contestó: “No lo sé: preguntádselo a mi caballo”. Y yo me imagino a Manuel como ese personaje transitando a caballo sin rumbo, pero, en este caso, por el inquietante y mágico a la par barrio barcelonés de El Raval.
Ya para terminar, señalar que, siendo esta obra, a mi humilde entender, una obra redonda, tiene, bien mirada, dos grandes defectos que es mi deber moral señalar: primero: es un auténtico delito de lesa humanidad, y parece mentira que lo cometa todo un magistrado de lo penal, que, a Manuel, o sea, a José María, le encante subrayar los libros y hacer comentarios y anotaciones al margen de las páginas. Para mí el libro, como objeto físico, es una obra de arte, y por tanto eso sería como coger el cuadro de Las meninas y añadirle otros personajes u otros elementos, por muy buen pintor que se fuese. Y, segundo, se le puede objetar también que las personas, las ideas o las historias que aparecen en la obra están simplemente esbozadas, que no entra en profundidad en ellas, pero aquí sí tiene una gran defensa el autor porque puede esgrimir lo que afirmaba Fernando Savater cuando se achacaba lo mismo a sus libros de filosofía: “Es que mis libros no son puntos de llegada, sino simplemente puntos de partida”.
Y efectivamente, eso es, para mí, En busca de la irrealidad, un punto de partida fabuloso que inaugura una senda ilusionante que espero, y deseo, que José María Asencio siga transitando en sus futuros libros.
José Ramón Vera Machín